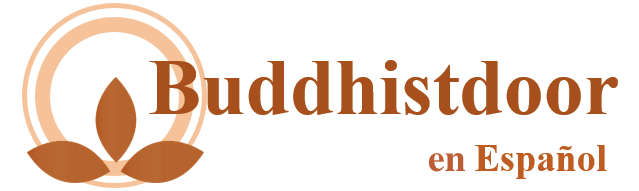El perfume del Vesak: recuerdos de Bodhgaya
ÓSCAR CARRERA

Ayudar a todos sin distinción es la enseñanza más alta de todos los budas
(de la inscripción fundacional del primer monasterio cingalés, siglo ¿IV?).
Una de las cosas fascinantes de la India es la importancia máxima y mínima que cobra el budismo en su región natal, los estados de Uttar Pradesh y Bihar. Máxima, porque los lugares asociados a la vida del Buda atraen hoy un caudal de peregrinos sin precedentes, lo que supone una fuente importante de ingresos «turísticos», especialmente para Bihar. Mínima, porque la gran mayoría de los nativos se pasó hace mucho a las batallas del islam y el hinduismo, y por regla general no les interesa demasiado lo que enseñó su paisano el Buda (salvo para fines turísticos o para apropiárselo como deidad hindú, una que no recibe culto). Para la tradición budista, el lugar hoy llamado Bodhgaya, en Bihar, es «el ombligo de la tierra» (paṭhavīnābhi), el punto geográfico de la Iluminación de Gautama y, se cree, de todos los budas pasados y futuros. Para el visitante actual, es un pueblo situado en el estado más desfavorecido de toda la India, con elevadas cifras de pobreza y malnutrición. Bodhgaya tiene, al menos, el ángel salvador del turismo: su poder de atraer extranjeros genera unos microcosmos permanentes que lo hacen, junto con el también indio Dharamsala, uno de los pueblitos más enroscados de la tierra. En el centro se sitúa el majestuoso templo de Mahābodhi (la Gran Iluminación), declarado Patrimonio de la Humanidad, cuya espinada forma actual parece tener más de quince siglos, pero con cimientos que aún se remontan ocho o nueve. Tras el templo se yergue el que quizá sea el árbol más célebre de todos los tiempos: el árbol bodhi, presunto descendiente de aquel bajo el que se iluminó Gautama.
Llegaba yo a Bodhgaya en abril de 2023, dispuesto a pasar una breve temporada en un pueblo conocido años atrás, para celebrar en otro lugar del inmenso subcontinente la festividad que conmemora el nacimiento, Iluminación y muerte del Buda, conocida internacionalmente como Vesak (Buddha Purnima a nivel estatal indio). Pocos días bastaron para comprender que el sitio de la Iluminación era el más propicio para una celebración semejante: a él empezaban a llegar autobuses casi diarios de peregrinos de otras ciudades que venía considerando (como la ambedkarita Nagpur). Daba la impresión de que todo el que podía permitírselo se trasladaba aquí; que, si por ellos fuera, el cinco de mayo sus localidades de procedencia quedarían vacías. Tampoco adivinaba todavía que terminaría por hacer de Bodhgaya un hogar intermitente en el subcontinente, pero esa es otra historia.
El verano norindio consiste en largas semanas que rozan o superan los cuarenta grados diarios, disputándose con Pakistán el título de peor verano de la región. Bodhgaya recibe menos visitantes de lo usual y los que recibe son en su mayoría peregrinos de países de mayoría budista, o budistas de la misma India. Hay que esperar al monzón para los peregrinos sivaístas (Bol Bam)* y al invierno para ver más viajeros no asiáticos. Pese a ser temporada bajísima, el número de habitués del templo crecía conforme se aproximaba el Vesak. A la sombra del árbol, en unas tablas que se retiraron en el monzón, varios meditadores intentaban dar esquinazo al sol y a las picaduras del amanecer y atardecer mediante tiendas antimosquitos; sólo uno (o una) optaba por atarse una tela sin dejar un centímetro de rostro expuesto, a la manera de los indios preocupados por el bronceado y de las momias egipcias. La meditadora más constante, una leyenda local, venía de Tailandia y tenía un puesto reservado con sus cosas bajo el árbol, donde permanecía horas sin cambiar de postura (por la tarde estiraba un rato las piernas y volvía al ruedo). Vive allí por largas temporadas.
Quizá Bodhgaya no sea el centro geográfico del mundo, como se decía antaño, pero sí puede ser el centro del budismo global contemporáneo, y sin duda contribuyó a fraguar la idea moderna de que el budismo es una «religión universal». Aunque esrilanqueses y birmanos fueron los primeros en reclamarla, sólo empezó a ser visitada en grandes números cuando los tibetanos en el exilio en India la convirtieron en escenario de festividades y ritos como la iniciación masiva del Kalachakra impartida por el Dalái Lama. ** Se les sumaron devotos japoneses, que establecieron negocios y enlaces románticos con unos nativos no siempre desinteresados (los llamados visa marriages). La burbuja japonesa explotó en 1991 y el nuevo siglo orbitó hacia el sudeste asiático (Tailandia, Singapur, Malasia), China y Taiwán. En el momento de la visita se habían complicado los visados para chinos: los últimos años pertenecen a Tailandia, Vietnam, la India budista (puntos con cultura himalaya, Maharastra) y, en menor medida, Myanmar y Sri Lanka.
La vietnamita es una ola relativamente reciente, aunque nadie lo hubiera dicho en aquellos días pre-Vesak. Esta dictadura del proletariado experimenta desde hace un par de décadas un resurgimiento budista que se aprecia en una multiplicación de donaciones, proyectos arquitectónicos, centros de Dharma, restaurantes vegetarianos… y también en el núcleo transnacional de Bodhgaya, donde guías turísticos, monjes taimados y buscavidas varios andan aprendiendo el complicado idioma, o cuanto menos los principales mantras. Los sāmaṇeras (novicios) que cada mañana cantan paritta en memoria de un fallecido reciente reciben muchos encargos desde Vietnam, aunque también de Singapur y Malasia. Con sus vestimentas grises para laicos y su mántrico parikramā (circunvalación al templo), que combina fórmulas de homenaje a Śākyamuni y a Amitābha, es difícil no percatarse de la presencia anamita. Consiguen deslizarse entre las dos tradiciones budistas con mayor presencia en el lugar (y en la India), que son la Theravāda, que desde antiguo fue mayoritaria junto con otras escuelas «tempranas», y el budismo tibetano.
La víspera del Vesak, un contingente vietnamita donaba comida frente a la entrada del recinto, en la glorieta «de los mendigos», junto a un cartel que proclamaba el renovado orgullo nacional-budista (We Are Buddhist [sic] from Vietnam) y sonoros altavoces. Días antes habían llevado la música al altar que vietnamitas y thais estaban armando junto al árbol bodhi. Karaoke vietnamita de canciones pop budistas como «Trăng Tròn Tháng Tư», a todo volumen: hasta un monje y una monja se animaron a coger el micro. Otro grupo repintaría una de las imágenes laterales, de un dorado chillón que desentonaba con los colores desvaídos de este viejo templo; al final del acto, una mujer solicitó un brochazo a unos billetes, para luego restregar otros por la pintura fresca de la estatua.

Ya en el siglo XIX hubo discrepancias entre birmanos y británicos sobre qué significa «restaurar» un templo de esta trascendencia histórica; yo, a fuer de europeo posromántico, lamento preferir la estética de la ruina arqueológica, el templo muerto en el que se distinguen los arañazos del tiempo. Esas imágenes del XIX donde parece que la torre o śikara se va a desmoronar de un momento a otro. Observo de todos modos con curiosidad estas remodelaciones consustanciales a la cultura humana, esos repintados revivalistas que efectúan periódicamente los vivos, alterando irreparablemente con sus propias manos algo que no se ocuparon en estudiar a fondo (que nunca nadie podrá terminar de estudiar a fondo), como hicieron todas las generaciones que los precedieron. El primer templo recordado en este lugar, de forma circular y construido en el siglo III a. C., desapareció en torno al V d. C. bajo la estructura que hoy vemos; posiblemente ya enterraba un antecesor bajo sus cimientos. Una meditadora vietnamita me confiesa su rechazo a la showing off culture de sus compatriotas, pero uno sospecha que tal fue siempre el combustible de la religión que deja templos.
El santuario estaba siendo sutilmente decorado. Cada día un detalle nuevo que no recordabas si habías visto el día anterior. Inundábase de flores: grandes y carnosas en la entrada, más pequeñas y prolíficas en torno al árbol, el vetusto trono de diamante y las balaustradas que marcan el perímetro (algunas porciones todavía son originales del siglo II a. C.). Además, un excedente de banderas budistas y de monjes y recitaciones de todas las tradiciones, incluyendo dos sesiones olímpicas diarias de paṭṭhāna a cargo del Ven. Gyanjyoti de Nagpur, que aún no ha llamado la atención del comité Guinness. El altar bajo el árbol crecía gradualmente, con sus estatuas del nacimiento, la Iluminación y la muerte que habían llegado en procesión. Sobre los recitados, las circunvalaciones, el aroma de las flores y las cabezas inmóviles de los meditadores flotaba la expectación. Se empezó a ofrecer prasād (comida bendecida) en el templo y sus inmediaciones, costumbre que caracteriza a las festividades indias y a los días que las preceden. No importa que lo organicen personas de Myanmar, país de mínimo consumo lácteo: serán prasād típicos como el khir, ese arroz con leche indio que, según la tradición budista, recibió Siddhārtha en un lugar cercano. ***

Mañana y tarde asistía al Mahābodhi, como recomiendo hacer siempre en Bodhgaya, que distrae demasiado a algunos visitantes con su plétora de templos al estilo nacional de cada país. (Los visitantes budistas tienen más sentido de la prioridad). Bajo el árbol bodhi, o no muy lejos de él, pasaba horas con un forro polar como único asiento, hasta que una de las habituales se apiadó de mí y me señaló dónde se podía tomar prestado un cojín. La noche antes de la celebración permanecí hasta más tarde de la acostumbrado y recurrí a una de las tiendas antimosquitos del cajón secreto, que parecía ser de diseño tailandés, pues thai fue la única meditadora-de-tienda que acertaría a plegarla de nuevo, después de varios intentos fallidos por tres otras nacionalidades. Un mosquito dentro, pero no me pica. Estoy agotado y me voy trastabillando a casa, oliéndome que el día siguiente sería tan vulgar como todas las consumaciones.
*Aparte de servir como lugar de paso hacia ciudades de peregrinaje hindúes (Benarés o la vecina Gaya a unos quince kilómetros), el templo alcanzó la era contemporánea bajo la administración de un mahant sivaísta; aunque recuperado para el budismo, mantiene trustees y capillas del culto hindú que lo poseyó durante varios siglos.
** Dada la difusión del budismo tibetano, la iniciación del Kalachakra se ha convertido en el evento budista quizá más conocido internacionalmente, que ha servido también para dar a conocer Bodhgaya. En realidad, no ha habido tantos Kalachakras en el pueblo, debido en parte a que el segundo, de 1985, trajo numerosos detractores tras comprobarse que la infraestructura local no era capaz —pese a las promesas del gobierno de Bihar— de absorber el cuarto de millón de participantes. (Un redactor de Lonely Planet que llegó no mucho después describe Bodhgaya como «un pequeño vertedero con una enorme población de moscas»).
*** En una versión que puede ser más temprana, el Buda consume unas humildes gachas de arroz, exaltadas tal vez por la tradición posterior. La ubicación de la ofrenda ha sido identificada en tiempos modernos —aprovechando el descubrimiento de una estupa con mención a Sujātā— con el solar de un templo al otro lado del río, donde se ordeñan más rupias que leche.