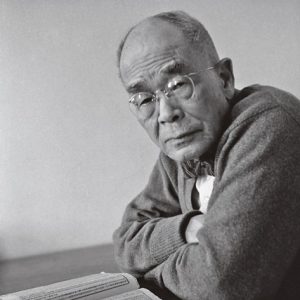Lleno de gente y lleno de polvo
DE V. R. SASSON

Era el año 1985. Estaba desayunando en la cocina cuando mi madre entró con el periódico. Lo dejó caer sobre la mesa.
—Bueno, pues ya está dijo.
—¿Qué pasa?
—Han aprobado una ley que permite a las tiendas abrir los domingos.
—¿Y eso es malo? —pregunté.
Me miró con los ojos agotados.
—Significa que mis semanas no tendrán fin.
En ese momento no lo entendí, pero pronto supe a qué se refería: ya no habría un día de su semana en el que todo se detendría, cuando no se podrían hacer recados porque todo estaba cerrado. La semana avanzaría durante el fin de semana hasta el inicio de la siguiente. Era un desastre, porque mi madre sabía una cosa de la condición humana que yo aún no: que, si no se nos obliga a parar, lo más probable es que no lo hagamos. Ella haría recados por siempre jamás.
Pienso a menudo en ese momento, el día que se declaró el domingo día laborable para las tiendas. Fue un punto de inflexión en nuestra historia, al declarar así que Canadá no era una sociedad exclusivamente cristiana, sino un país comprometido con la diversidad y la secularidad. El domingo ya no podría considerarse un día sagrado.
Pero también reafirmaba algo más, algo que creo que no estábamos preparados para exponer de forma tan cruda: nuestro compromiso con el consumismo. Ahora, los ciudadanos canadienses podríamos comprar en cualquier momento, cualquier día de la semana y ningún día sagrado de nuestro calendario colectivo se interpondría. Aunque aprecio la decisión que hay detrás de este comunicado sobre diversidad y secularidad, tengo que admitir que no me entusiasma la otra parte de la ecuación. Se pierde algo, a pesar de todo lo que se gana.
Hasta hace relativamente poco, los «días sagrados» eran una pieza central de todos los calendarios del mundo. Todas las comunidades sabían reservar algo de tiempo para la oración y la contemplación, como acto individual y colectivo (es una generalización importante, lo sé, pero yo la defiendo). Las personas necesitaban tiempo para congregarse y verse como parte de un todo más grande; miembros de una comunidad y no solo individuos aislados que intentan salir adelante. Las comunidades siempre han sabido lo importante que es reservar tiempo para las cosas no mundanas. Sabemos que necesitamos tiempo para estar tranquilos, y lo buscamos como individuos y como entidad colectiva.
Pero parece que se nos ha olvidado. La comunidad en la que se ha convertido Norteamérica, una comunidad de consumistas contemporáneos, no sabe cómo parar. O no queremos. En el mundo de los consumistas contemporáneos, nos apresuramos hasta que nos derrumbamos. Individualmente, no siempre es así, pero, como colectivo, es básicamente lo que hemos hecho. Nos apresuramos, nos derrumbamos, tomamos aire y volvemos a apresurarnos. ¿Qué nos pasa?
Hay una frase del Pabbajja Sutta del Sutta Nipata en el que el Buda describe la vida en palacio como «llena de gente y llena de polvo», hasta el punto de sentir que no le quedaba más remedio que emprender su gran viaje. No podía meditar seriamente en una casa llena de criados serviles, bailarinas y lujos materiales. No le quedaba otra opción que irse.
Al fin y al cabo, no era una persona corriente. Era el futuro Buda en la cúspide del despertar y necesitaba las condiciones correctas para finalizar el viaje que había empezado miles de vidas antes. Solo las bailarinas ya habrían sido una distracción. Necesitaba espacio.
Pero aquí llega la parte que da miedo: estoy dispuesta a apostar que cualquier persona de hoy en día considera esa vida palaciega increíblemente espaciosa (si no aburrida). Solo observando los números llama nuestra atención la diferencia: se estima que la población mundial en tiempos del Buda rondaba los 25 millones de personas. India no debía de tener más de 2 millones de habitantes. Comparado con el mundo en el que vivimos, su vida no podía estar muy llena de gente. Imagina que, por accidente, pasara por Times Square, en Nueva York, o aterrizara de repente en el cruce de Shibuya, en Tokio. Creo que le explotaría la cabeza.
No es aventurado afirmar que, en cuanto a contacto personal, el Buda no puede compararse con nosotros.
¿Y el polvo? Tenía criados para eso. Entonces, ¿qué era lo que le preocupaba? En aquella época no había contaminación o, al menos, nada parecido a lo que hemos creado, y, como príncipe, no había nada que él tuviera que ordenar o limpiar personalmente. Y, sin embargo, consideraba que el mundo estaba lleno de gente y que había demasiado polvo como para concentrarse. Necesitaba seguir la llamada del bosque si quería hacer cualquier tipo de avance espiritual.

Estas comparaciones son deprimentes. Nuestras vidas están tan llenas de gente y tienen tanto polvo que apenas podemos respirar. Hay casi 8000 millones de personas en este planeta recalentado, y cada uno de nosotros intenta crear un rinconcito que considerar propio. Nuestras vidas son insoportablemente agobiantes y nuestras tiendas abren los domingos. Nuestras semanas no tienen fin; no paramos, hacemos recados y respondemos correos electrónicos hasta que morimos. Vivimos en el extremo, muy lejos de las limitaciones en las que se encontró atrapado el futuro Buda. Si su mundo estaba demasiado lleno de gente y de polvo como para poder llevar a cabo avances espirituales, ¿qué habría pensado de nuestro mundo?
Supongo que, en este punto, corro el riesgo de hundirme en una ciénaga de desesperación, aunque, quizá, la desesperación tiene un papel (temporal) en esta historia. Sin estas comparaciones, corremos el riesgo de convencernos de que nuestras condiciones actuales son inevitables, de que la forma en que vivimos es como se supone que debemos vivir. Olvidamos cómo calentar nuestros músculos intelectuales y perdemos el acceso a nuestra imaginación. No somos capaces de ver lo que podría ser porque estamos demasiado implicados en lo que es.
Pero si intentamos recordar que el Buda declaró que su vida doméstica estaba demasiado llena de gente y de polvo como para poder prepararse para el despertar, entonces debemos cuestionar las vidas que vivimos. El futuro Buda vivió sin tener que escribir correos electrónicos, sin convivir con la contaminación y con mucha menos gente para compartir el mundo. Seguramente no tuvo que hacer recados, trabajar a tiempo completo con hijos que alimentar y narices que sonar y no tenía una sobrecarga de información aporreando perpetuamente la puerta. Si su (virtualmente) prehistórica vida palaciega era demasiado, nuestras vidas son, directamente, una locura. Nos rompemos por las costuras y el polvo vuela formando remolinos. Nuestras tiendas abren los domingos.
Lo que intento no es que nos hundamos en la desesperación, sino que establezcamos comparaciones para despertar. O (siendo sincera) para intentar despertar yo un poquito. Para encontrar la valentía necesaria para darme un empujón y salirme de la doctrina mediocre aceptada. Quizá, si lo hacemos, podremos (al menos metafóricamente) volver a cerrar las tiendas los domingos. Tal vez encontremos el valor necesario para crear nuevas condiciones para nosotros de manera que, al menos de vez en cuando, podamos parar de movernos de verdad. Apagar los ordenadores, separarnos del teléfono, no prestar atención a las posibles compras siempre a nuestra disposición, cerrar los ojos.
Y parar.